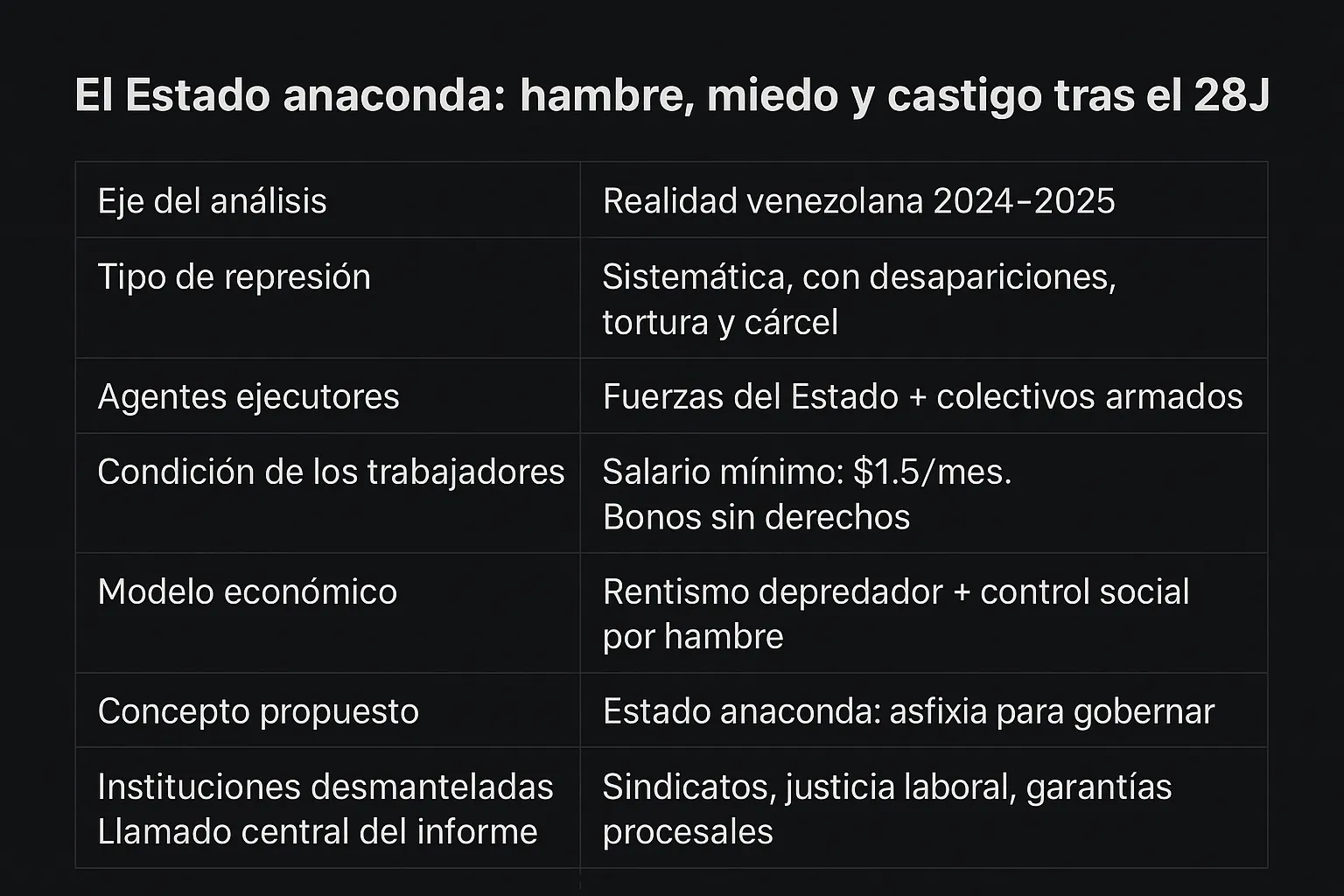• política
Un canje entre mafiosos, no un acto de justicia

Ayer finalmente se concretó un canje internacional que, luego de meses cocinándose, liberó a 10 ciudadanos estadounidenses secuestrados por el gobierno de Nicolás Maduro, a cambio de más de 250…
Continuar leyendo